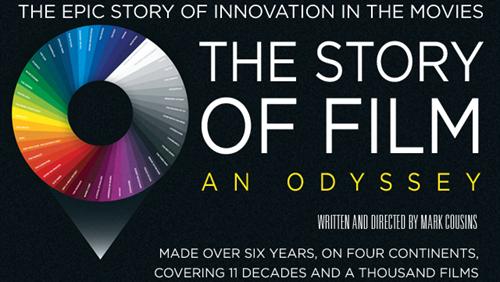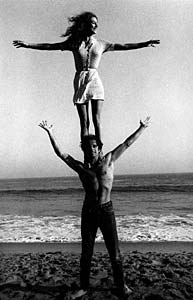|
| Evgen Bavcar, durante su visita a México, en el 2013 |
Se inició la clase con la presentación de un documental de
Joao Jardim (
imdb) y
Walter Carvalho (
imdb),
La Ventana del Alma (2001). Este documental, plantea la posibilidad de ver en la condición de
la invidencia o las discapacidades de la visión. Iniciamos con una discusión en torno a un problema de paradigmas. Es también un mensaje para considerar
el mundo determinado por el consumo de las imágenes de manera tradicional. Aunque en el documental aparecen varios artistas, intelectuales y personajes importantes relacionados con el arte y la visualidad, suponemos que dos de ellos hacen comentarios muy interesantes que permiten ponernos a discutir sobre el poder de la imagen y la visión. Por un lado,
Wim Wenders refiere a un mundo sobrepoblado en el consumo de las imágenes que las más de las veces no nos permiten ver más allá de la propia imagen. Por otro,
Jose Saramago hace una referencia alegórica de su
Ensayo Sobre la Ceguera (1995), y aporta a la discusión una idea –entre muchas- que permite discernir sobre
la imposibilidad de ver nuestra propia ceguera, incluso en situaciones de visión perfecta.
Este documental nos permitió seguir en el debate en torno a la posibilidad de
la imagen como criterio canónico sobre la objetividad.
El problema del cuestionamiento sobre la imagen no es nuevo, dijimos en la sesión, y nos remontamos a lo que
Walter Benjamin,
Siegfried Kracauer o posteriormente
Gaston Bachelard –entre otros- proponen como discusión sobre
la rectificación o pontificación de la imagen por encima de la imaginación. Aunque podríamos argumentar que ésta trasciende a aquella, por lo general delegamos toda facultad a la imagen como icono de idolatría.
En las escuelas de artes visuales, nos acercan a comprender, en cierta medida, lo que suponemos que es lo asequible en un orden de sentidos impuestos. En este caso, la visión como parámetro de objetividad. Sin embargo, un apartado que queda al márgen es el que se encuentra en lo que no es visible; en la abstracción como tal o finalmente en lo que sabemos que está en algún lugar de la imaginación.
Hicimos comentarios sobre una obra en específico, de
Karl Mannheim,
Diagnóstico de Nuestro de Tiempo (FCE, 1944), y para ello, recurrimos al ejemplo de la construcción de la geodésica como referente de la realidad espacial, y a cómo es que cuando uno se posiciona no se pueden ver todas las caras del mismo cuerpo. “… hay que moverse para poder verlo todo” dice Wim Wenders en el documental de la
Ventana del Alma.
Así, podríamos argumentar que si la ceguera nos lleva a la visión en la alteridad de los sentidos restantes, habríamos de tomarlo en consideración a la hora de hacer una sumatoria de lo que tenemos a la mano para comprender una realidad visual más detallada o pormenorizada.
Dejamos pendiente para una discusión futura la obra de
Robert Barry en su serie
Inert Gas, como tema para discutir lo que se conoce como
“el no estar ahí”.